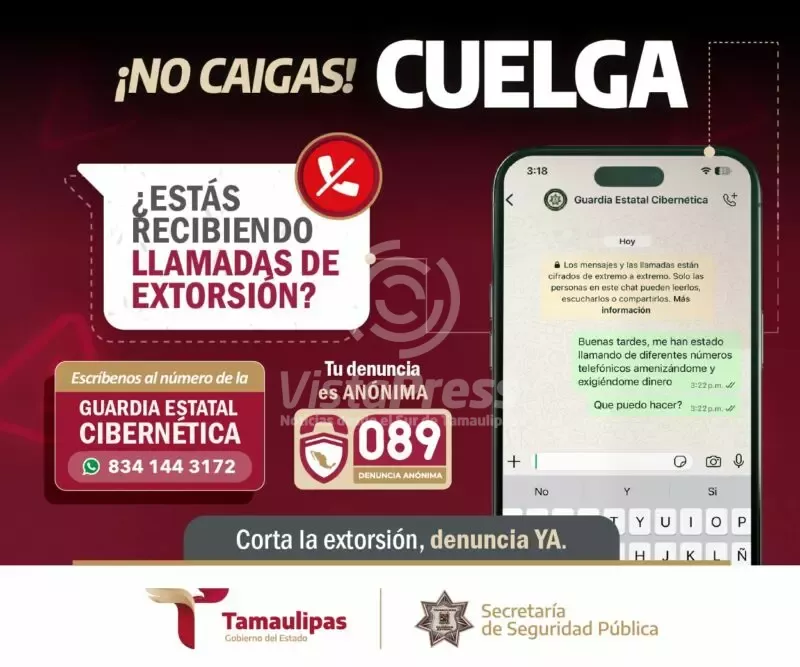Hubo un tiempo —no tan lejano— en que el periodismo fue descrito como el “cuarto poder”, un contrapeso incómodo, incómodo para el poder político y económico porque hacía exactamente lo que debía: preguntar, documentar, contrastar, exhibir. Hoy, en una era dominada por algoritmos y popularidad cuantificable, esa función ha sido desplazada en buena medida por el espectáculo digital. Los influencers, sin formación profesional ni responsabilidad editorial, ocupan un espacio que antes exigía rigor, método y ética. Y mientras tanto, los políticos —lejos de asumir la crítica como una obligación democrática— acechan a los periodistas con una sofisticación que va del hostigamiento judicial a la simulación del delito común.
El fenómeno no es una experiencia personal. Es la realidad vigente. Y revela una fractura sociopolítica que exige ser examinada con precisión jurídica y con memoria histórica.
EL CUARTO PODER EN RETIRADA
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 6°, que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público”. El artículo 7° añade que “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”. No son concesiones del poder: son límites al poder.
En paralelo, el artículo 1° constitucional obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Este mandato se vincula con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, y con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagra la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
La normativa jurídica es precisa: la libertad de expresión es un derecho humano y un pilar democrático. Sin prensa libre, no hay deliberación pública; sin deliberación pública, la democracia se reduce a un ritual electoral.
Sin embargo, la realidad muestra una paradoja inquietante. Mientras el texto constitucional protege con nitidez la expresión, en la práctica el periodista que pregunta demasiado enfrenta una batería de represalias: demandas por daño moral, denuncias penales estratégicas (SLAPP), auditorías selectivas, cancelación de publicidad oficial, campañas de desprestigio en redes y, en el peor de los casos, violencia física letal.
La distinción entre periodista y replicador digital no es un capricho corporativo. Es una cuestión de responsabilidad social. El periodista está sujeto a estándares: verificación, contraste de fuentes, derecho de réplica, responsabilidad ulterior. El influencer, en cambio, opera bajo la lógica del algoritmo. Su incentivo no es la verdad, sino el engagement. Y cuando el incentivo económico se alinea con la propaganda o con la desinformación, la frontera entre información y espectáculo se desdibuja peligrosamente.
En China, por ejemplo, se han establecido mecanismos regulatorios que exigen acreditaciones profesionales para opinar en determinadas materias especializadas. No se trata de replicar modelos autoritarios, sino de comprender que la especialización y la responsabilidad no son enemigas de la libertad, sino su complemento racional.
El problema no es la libertad de expresión; es su banalización. Desde el anonimato digital se ataca, se roba información, se distorsiona y se viraliza. La ética, que debería ser el eje de la pluralidad, es sustituida por la métrica del “like”.
Y aquí surge una cuestión jurídica central: los derechos ciudadanos consagrados en los artículos 34 al 38 constitucionales. El artículo 34 define quiénes son ciudadanos de la República; el 35 enumera sus derechos —entre ellos votar y ser votado—; el 36 impone obligaciones; el 37 regula la pérdida de nacionalidad; el 38 establece los supuestos de suspensión de derechos. Son normas que estructuran la participación política y que, en teoría, garantizan que quienes acceden al poder lo hagan bajo condiciones de legalidad y responsabilidad.
Pero la práctica demuestra que la legalidad formal no siempre se traduce en ética pública.
DEMOCRACIA, PERSONALIDAD JURÍDICA Y ABUSO DE PODER
El Código Civil Federal, en sus artículos 22 a 24, precisa un concepto relevante: la personalidad jurídica. El artículo 22 establece que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; el 23 regula las restricciones a la capacidad de ejercicio; el 24 define la mayoría de edad como el momento en que se adquiere plena capacidad para disponer libremente de la persona y bienes.
En términos doctrinales, se distingue entre capacidad de goce (aptitud para ser titular de derechos) y capacidad de ejercicio (aptitud para ejercerlos por sí mismo). El derecho a votar y ser votado —artículo 35 constitucional— es una manifestación de capacidad de goce política; pero su ejercicio efectivo exige condiciones de elegibilidad y probidad.
El vacío no está en la norma, sino en su aplicación. La democracia puede degradarse cuando quienes acceden al poder, investidos de personalidad jurídica plena, olvidan que su legitimidad no es un cheque en blanco. La frase popular —“dale dinero y poder a alguien y se volverá loco”— no es un simple refrán: es una advertencia sociológica sobre la fragilidad del autocontrol institucional.
El abuso de poder, que en ocasiones roza la antijuridicidad, evidencia un déficit de controles. Cuando un servidor público evade preguntas legítimas, cuando responde con divagaciones o cuando criminaliza la insistencia periodística, está erosionando el principio de rendición de cuentas.
La publicidad gubernamental es un ejemplo revelador. En teoría, debe servir para difundir información oficial de interés público. En la práctica, con frecuencia se convierte en herramienta de premio y castigo: recursos para quien aplaude; sequía presupuestal para quien cuestiona. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la asignación arbitraria de publicidad oficial puede constituir una forma indirecta de censura.
Separar al periodista del propagandista es una necesidad democrática. No para restringir la libertad de expresión, sino para transparentar roles. La pluralidad no es un carnaval de voces sin responsabilidad; es un ecosistema donde la crítica informada coexiste con la opinión, pero no se confunde con la propaganda pagada ni con la manipulación automatizada de bots.
La regulación de derechos de autor y la identidad en redes sociales adquiere aquí relevancia. El robo de contenido periodístico, su distorsión y su apropiación sin crédito lesionan no sólo la propiedad intelectual, sino el derecho de la audiencia a recibir información veraz. La eventual reforma a la legislación en telecomunicaciones y la discusión sobre regulación de inteligencia artificial —particularmente en la manipulación de imágenes y videos— deben enfocarse no en criminalizar la expresión, sino en responsabilizar a quienes ofrecen y monetizan contenidos manipulados que afectan derechos de terceros.
No se trata de perseguir al usuario que comparte; se trata de establecer responsabilidades claras para plataformas y proveedores que lucran con la desinformación.
EL ACECHO ESTRUCTURAL Y LA ESTADÍSTICA INCÓMODA
En México, el periodismo no enfrenta sólo la competencia del influencer; enfrenta el riesgo físico. Según informes de Artículo 19, en los últimos años se han documentado centenares de agresiones anuales contra la prensa. Por ejemplo, en 2022 se registraron más de 690 agresiones contra periodistas y medios en el país, lo que representó un promedio de casi dos agresiones por día. En 2023, la cifra superó las 500 agresiones, manteniendo una tendencia alarmante.
En términos de letalidad, desde el año 2000 hasta 2023, Artículo 19 ha documentado más de 160 asesinatos de periodistas en posible relación con su labor informativa. Tan solo en el sexenio 2018-2024 se contabilizaron más de 40 homicidios vinculados presuntamente con el ejercicio periodístico.
Por su parte, Reporteros Sin Fronteras ha ubicado de manera recurrente a México entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. En su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2023, México se situó en la parte baja de la tabla —por debajo del lugar 120 de 180 países evaluados— con una calificación que lo ubica en una situación “difícil”. En 2024, aunque hubo ligeras variaciones en posición, el diagnóstico consecutivo se mantuvo: violencia persistente, impunidad cercana al 90% en delitos contra la prensa y estigmatización desde el poder.
Los porcentajes son sobresalientes. Más del 40% de las agresiones documentadas en determinados años han sido atribuidas a funcionarios públicos. Es decir, el riesgo no proviene exclusivamente del crimen organizado, sino también del aparato estatal en sus distintos niveles.
A la violencia directa se suma una modalidad más sofisticada: la construcción de delitos para inhibir la labor informativa. Denuncias por extorsión, acusaciones de violencia política de género utilizadas de forma instrumental, procedimientos administrativos diseñados para agotar recursos y tiempo. Y en escenarios más siniestros, agresiones disfrazadas de robos, asaltos o accidentes que desvían la línea de investigación lejos del trabajo periodístico.
El artículo 1° constitucional obliga a investigar con debida diligencia cualquier violación a derechos humanos. El artículo 20, apartado C, reconoce los derechos de las víctimas, incluida la verdad. Cuando la muerte de un periodista se investiga como delito común sin agotar la hipótesis relacionada con su labor, se vulnera ese mandato.
La línea entre democracia y autoritarismo es delgada. Se cruza no cuando se reforma una ley abiertamente liberticida, sino cuando se normaliza el hostigamiento; cuando se trivializa la crítica; cuando el espectáculo digital sustituye al debate informado.
El verdadero periodista no es enemigo del gobierno. Es, en el mejor sentido republicano, su auditor social. Un gobierno abierto al cuestionamiento fortalece su legitimidad; uno que responde con evasivas o persecución revela inseguridad estructural.
La ética pública exige que los servidores públicos —que perciben un salario proveniente del erario— comprendan que el escrutinio no es un ataque personal, sino una obligación institucional. Responder preguntas insistentes no es una concesión graciosa: es parte del contrato democrático.
Mientras tanto, el ecosistema digital seguirá expandiéndose. Los influencers continuarán ocupando espacios de opinión, algunos con rigor, muchos sin él. La solución no es la censura ni el elitismo profesional excluyente. Es la claridad normativa, la responsabilidad diferenciada y la educación crítica de la ciudadanía.
El periodismo no necesita nostalgia; necesita garantías efectivas. La Constitución ya ofrece el marco. Los tratados internacionales refuerzan la obligación. Las estadísticas de Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras recuerdan el costo humano.
Si el cuarto poder se debilita y el espectáculo ocupa su lugar, la democracia se convierte en una puesta en escena. Y en esa obra, el público —la ciudadanía— termina aplaudiendo sin saber que el guión ha sido escrito por quienes temen ser cuestionados.
Nos vemos en la siguiente entrega mi correo electrónico es xm.moc.cpsaiciton@nitsuga
* El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, Periodista investigador independiente y catedrático.